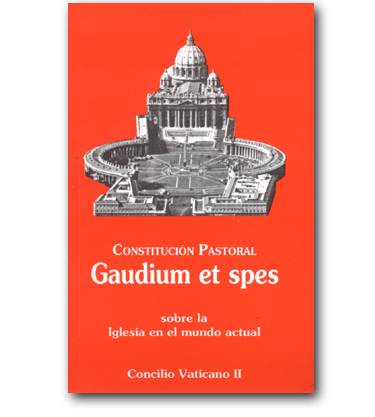El mal es una realidad que acecha a cada ser humano en diferentes aspectos de la vida causándole sufrimientos para los cuales no siempre se tiene una salida correcta debido, en parte, al carácter de la persona así como a las herramientas que se tenga para enfrentarlo sean estas físicas, morales, psicológicas e incluso religiosas. Es una realidad que o bien se ocasiona o bien se padece. Esta distinción la encontramos en San Agustín en “
El libre albedrío” libro I cuando Evodio quiere indagar de dónde proviene el mal, si de Dios o de alguien más: cómo surge el mal, quién es el responsable de que el mal exista; si es Dios u otro ser.
Sin embargo el origen del mal no se lo puede asimilar con Dios pues por la fe creemos que él es bueno, de él procede solo el bien; negarlo sería contradecir dicha verdad; de Dios hay que pensar lo mejor.
Descartada esta posibilidad sigue la duda del origen del mal el cual, para Agustín, tampoco puede ser aprendido pues el aprendizaje de por sí es un bien y si se lo aprendiera sería con el fin de evitarlo en último término. No se aprende, pues, el mal, y es, por tanto, inútil que preguntes quién es aquel de quien aprendemos a hacer el mal; y si aprendemos el mal, lo aprendemos para evitarlo, no para hacerlo (San Agustín, El libre albedrío, I, 6). Vale decir, que el aprendizaje no está orientado hacia el mal, siempre será un bien que contribuye a la formación humana y nos lleve a adquirir la virtud, además que prepara a la razón para comprender las cosas superiores y las verdades reveladas; por él se nos comunica la ciencia, o se enciende en nosotros el deseo de adquirirla.
De esto se deduce la responsabilidad del hombre respecto al mal obrar pues al no haber alguien externo que lo provoque se infiere que no hay otro autor más que el mismo hombre, “cada hombre que no obra rectamente es el verdadero y propio autor de sus malos actos” puesto que los realiza a partir y con el consentimiento de su propia voluntad. Es decir, que el hombre al ser libre en sus acciones puede actuar de manera recta o no. No es un agente externo al ser humano quien provoca el obrar mal, tal como afirmaban los maniqueos sobre la presencia de un principio que inducía al hombre a actuar mal y, entonces, este último no podía ser culpable de sus desvíos pues era dominado por aquel ser superior:
La explicación maniquea…Aceptaba plenamente la realidad del mal y lo consideraba por sí mismo como un poder en el universo, como uno de los dos primeros principios, que se hallaba eternamente en guerra con el poder del bien. El poder del mal podía identificarse con la materia, y el poder del bien, con el espíritu. Así que a los cuerpos había que considerarlos como malos, y a las almas como buenas. En los seres humanos, compuestos de cuerpo y alma, se luchaba en el microcosmos la guerra eterna entablada en el universo. Con esto se recorría un gran camino para explicar los males observables de la condición humana
.
El mismo Agustín en sus Confesiones se arrepentirá de esta creencia que había tenido en su juventud porque lo eximía de su culpa creyendo que no era responsable de los pecados cometidos cuando en realidad es el propio hombre el responsable, gracias a su libertad, el que actúa bien o mal:
Todavía me parecía a mí que no éramos nosotros los que pecábamos, sino que era no sé qué naturaleza extraña la que pecaba en nosotros, por lo que se deleitaba mi soberbia en considerarme exento de culpa y no tener que confesar, cuando había obrado mal, mi pecado para que tú sanases mi alma… (San Agustín, Confesiones V, 10, 18)
En consecuencia se ha de tener en cuenta que nadie obliga al hombre a hacer el mal; no viene por el aprendizaje, tampoco por un agente del mal, mucho menos de Dios pues de él procede todo lo bueno y siendo la plenitud del amor se contradiría así mismo si obrara mal e iría contra su propia creación que es fruto de su querer:
Pues no hay creencia alguna más fundamental que ésta, aunque se te oculte el por qué ha de ser así: el concebir a Dios como la cosa más excelente que se puede decir ni pensar, es el verdadero y sólido principio de la religión, y no tiene esta idea óptima de Dios quien no crea que es omnipotente y absolutamente inconmutable, creador de todos los bienes (San Agustín, El libre albedrío, I, 12).
Ahora bien, sabiendo que es el hombre el autor del mal, surge la siguiente interrogante ¿cuál es el origen de nuestras malas acciones? Es decir, ¿qué lo lleva al ser humano a actuar u obrar mal dejando de lado ya lo externo?
Para san Agustín las malas acciones son producto de la pasión (libido), o concupiscencia que es un deseo reprobable, desordenado, deseo culpable “un amor de aquellas cosas que podemos perder contra nuestra propia voluntad” porque los buenos renuncian al amor de aquellas cosas que no se pueden poseer sin peligro de perderlas. En cambio los malos, a fin de gozar plena y seguramente de ellas, se esfuerzan.

Las pasiones por tanto se generan en el individuo como parte de su naturaleza deseosa de llenar vacíos existentes. Se puede decir también que el ser humano es un cúmulo de pasiones en tanto que siempre está deseando algo más, deseando lo que no tiene y buscando colmar eso mediante diversos actos que al final pueden terminar siendo buenos o malos. Las pasiones bajo esta mirada serían como un impulso de movimiento voluntario hacia determinadas cosas no necesariamente orientadas a la maldad. Al respecto hoy en día se habla bastante de hacer determinada actividad con pasión: pasión por la vida, pasión por el trabajo, pasión por la vocación, etc. Se entiende por ello el deseo voluntario de realizar cosas con determinado empeño, con profundo querer y, sobretodo, hacerla bien, con un espíritu positivo y fines correctos, vale decir, persiguiendo lo bueno, quedando de manera implícita la apatía y la renuncia hacia lo malo. Es lo que en último término quiere diferenciar el santo de Hipona; de que existen deseos que nos llevan a actuar bien o mal. Los buenos tienden a buscar aquello que está permitido sabiendo discernir entre lo conveniente y lo reprobable y sabiendo renunciar a aquellas cosas que pueden ser ciertamente apetecibles, pero que a fin de cuentas traen como consecuencia pecado o provocan desordenes morales. En cambio los malos se dejan llevar por ese deseo culpable, no saben renunciar y hacen lo posible con tal de satisfacer aquel deseo, aun a sabiendas que está mal. En consecuencia no hacen las cosas razonablemente, hacen que la razón asuma que lo que están haciendo es lo correcto y es un bien apetecible; la voluntad estaría actuando sin concurso de la razón o sin que esta prevalezca por ello es un deseo desordenado porque la razón es la que de alguna manera ordena nuestras acciones; el hombre, pues, se halla ordenado cuando domina en él la razón.
Cuando la razón domina todas estas concupiscencias del alma, entonces se dice que el hombre está perfectamente ordenado. Porque es claro que no hay buen orden, ni siquiera puede decirse que haya orden, allí donde lo más digno se halla subordinado a lo menos digno… por lo tanto cuando la razón, mente o espíritu gobiernan los movimientos irracionales del alma, entonces, y solo entonces, es cuando se puede decir que domina en el hombre lo que debe dominar, y domina en virtud de aquella ley que dijimos que era la ley eterna (San Agustín, El libre albedrío, I, 64).
Si las pasiones forman parte del hombre, ya lo dijimos, entonces estas no son ni buenas ni malas. La moral actual también las considera así. Son entendidas, sí, como
fenómenos no racionales,
pero ello no significa que sean siempre contrarias a la razón pues, repitiendo, hay las que persiguen un bien acorde a lo racional. Tampoco pueden ser continuamente impulsos abruptos o violentos causantes de trastornos en las personas. De ahí que la presencia de las pasiones en el ser humano sea algo normal y que, por el contrario, lo anormal vendría a ser la ausencia de ellas
. Según estas propuestas nos damos cuenta, entonces, que San Agustín apunta no a la noción de pasión en general como principio u origen del mal obrar en el ser humano, sino a la noción particular; pretendemos decir con ello, a las pasiones desordenadas que van tras un supuesto bien, pero de manera equivocada.
En las pasiones desordenadas pues recae el origen del mal porque es en ellas donde el deseo tiende a dominar
a la razón o hacen que disminuya su función rectora haciéndole creer que lo apetecible es un bien: “
solo las pasiones desordenadas tienden a dificultar el uso de la razón, y el ejercicio de la libertad”. Por ello, nos lo dirá el
Catecismo de la Iglesia Católica, que lo más acorde con la naturaleza humana es dominar los movimientos pasionales, para ordenarlos y amar todos los bienes en su relación a Dios. En cambio, es inhumano dejarse arrastrar por las pasiones, permitiendo que obnubilen la razón.
Resultado de este desorden es el sufrimiento, la perturbación y la infelicidad:
Teniendo además en cuenta que las pasiones ejercen sobre ella su cruel y tiránico dominio, y que a través de mil encontradas tempestades perturban profundamente el ánimo y vida del hombre, de una parte con un gran temor, y de otra con el deseo; de una con una angustia mortal, y de otra con una vana y falsa alegría… y es, finalmente, el blanco de otros innumerables males que lleva consigo el imperio de las pasiones (San Agustín, El libre albedrío, I, 78).
Queda claro, entonces, que el mal proviene ciertamente de las pasiones, pero de las pasiones desordenadas; estas son su origen. Luego la voluntad o el libre albedrío humano se inclina a si hacer o no determinado acto malo teniendo ya como cómplice a la razón cegada o engañada por lo apetecible que le resulta tal inclinación. Con ello se da la violación del debido orden que debe imperar en la persona y, lo peor, se da el alejamiento de Dios en quien las cosas encuentran su máximo orden y perfección por ser este fundamento y fin a donde deben apuntar todas las criaturas.
Dios, claro está, no puede estar donde impera el desorden, donde predomina el caos porque donde existe todo ello hay pecado, hay corrupción. De ahí que quien se deja dominar por las pasiones al mismo tiempo se está alejando de Dios pues su vida está desordenada, está en pecado. Y ¿qué es el pecado o qué es el mal? Pues sencillamente la
ausencia o privación del bien hasta llegar a la misma nada dirá Agustín, ausencia de Dios.
Con el mal, el hombre se priva de Dios su fin último hacia donde siempre debe aspirar. ¿Por qué se da esta privación? porque precisamente el mal es una desordenación respecto de aquel fin y en vez de tender o dirigirse a él se desvía o retrocede malversando así el verdadero sentido de su libertad.
En conclusión se puede decir que todo mal halla su origen en las pasiones, pero no todas las pasiones originan el mal, sino solo aquellas vividas de manera desordenada. El autor del Libre albedrío lo cree así y la moral actual, siguiendo la línea agustiniana y tomista, igualmente lo plantea en ese sentido: moralmente las pasiones no son buenas ni malas. Llegan a provocar el mal cuando se dan de manera desordenada induciendo al hombre al alejamiento del fin último que es Dios mismo de quien no es posible la procedencia de ningún tipo de mal pues al hacerlo estaría contradiciendo su infinita bondad e iría en contra del producto de su amor: la creación. Razón por la cual se deduce que únicamente es el hombre el culpable del surgimiento del mal cuando haciendo incorrecto uso de su libertad opta por dar rienda suelta a los deseos y apetitos desordenados amando y haciendo lo imposible en aras a conseguir aquellas cosas que pueden perder en contra de su propia voluntad.